Introducción
Me llamo Moira, y fui una mujer feliz hasta los veintitrés años, hasta ese momento espantoso en que la muerte trastocó mi apacible y dichosa existencia, y la convirtió en una tragedia.
Hasta entonces todo había sido normal: una infancia tranquila y protegida, una adolescencia divertida, un noviazgo de muchos años con mi primer amor y un casamiento apresurado y feliz porque estaba embarazada.
Nos fuimos a vivir con Jorge a una casita simpática y cómoda, en un barrio agradable, y los cuatro abuelos comenzaron a llenar de regalos la habitación del futuro bebé, que pintamos en colores claros. Teníamos ya la cuna, que había sido de mi madre y de mi abuela; y pusimos delicadas cortinas en las ventanas y alegres cuadros infantiles en las paredes.
Jorge se había graduado recientemente de abogado, y debido a eso sus padres nos obsequiaron con un pequeño auto, que decidimos estrenar en unas vacaciones junto al mar.
Me sentía tan feliz, que ni por asomo se me hubiera ocurrido que algo podía truncar tanta dicha. Era joven, estaba enamorada de un hombre que también me amaba, iba a tener un hijo… Nuestra existencia era cómoda y tranquila… ¿Qué otra cosa podía pedirle a la vida?
Y esas vacaciones…
Fueron unos pocos días, pero maravillosos. Yo le hablaba al bebé y ponía mi vientre al sol, un vientre que ya era de seis meses. Pero solamente me bañaba y tomaba sol fuera de los horarios más tórridos. Jorge estaba muy atento a eso y cuidaba el embarazo mejor que yo. En realidad estaba muy atento a todo: era un chico amable y amoroso, el mejor marido que hubiera podido desear. Y particularmente en esos días me cuidó mucho, procurándome toda clase de comodidades.
Sí, pasamos unos días maravillosos..., los últimos.
Al regresar, un espantoso accidente en la ruta puso punto final a mi vida tranquila y feliz.
No recuerdo nada del accidente, y apenas tengo penosos y confusos recuerdos de los días posteriores, cuando recobré el sentido en una cama de hospital. Estaba embotada, dopada con anestésicos, y cada vez que preguntaba por Jorge las respuestas eran poco claras. También notaba algo distinto en mi cuerpo: a pesar de no poder tocarme (paralizada por tubos y vendajes), sentía que el bebé ya no estaba.
Cuando finalmente mi madre me dijo la verdad, casi no reaccioné, porque mi corazón ya lo sabía: Jorge y el bebé habían muerto.
Mi recuperación física llevó mucho tiempo: los médicos le dijeron a mi familia que yo no quería vivir.
Pero era joven... y me recuperé de las heridas físicas.
Mis padres me llevaron a vivir con ellos, y su amor me protegió e impidió que durante las primeras semanas me quitara la vida. Estuve asistida por psicólogos y psiquiatras, y con el tiempo (¡ah, el tiempo!) me fui acostumbrando a ese dolor, a esa irremediable tristeza, y pude sostenerme de nuevo sobre los pies.
Pero era un sostén aparente. En mi vida, que parecía nuevamente normal (estudiar, trabajar, verme a veces con los antiguos amigos y amigas), continuaba un desconsuelo que me hacía languidecer sin remedio, sin esperanzas. Lo sucedido había sido demasiado terrible y no podía recuperarme anímicamente.
Me diagnosticaron depresión crónica. Por detrás de todas mis actividades se alzaba un vacío y un desinterés por todo, excepto por una sola pregunta: ¿Por qué..., por qué..., por qué?
¿Por qué la muerte, el dolor, la pérdida...?
¿Para qué nacer, si vamos a morir...?
La muerte se había convertido en mi compañera constante. Todo estaba teñido por ella y nada tenía sentido, porque ‒en última instancia‒ ella estaba siempre allí.
¿Qué significado tiene esta loca, absurda, inexplicable vorágine que es la vida?
¿Por qué empeñarnos tras nuestros sueños, si todo es efímero, si detrás de todo anhelo, de toda lucha, de todo logro, está agazapada la muerte...?
Después de algunos años, mi estado anímico se estabilizó en una especie de apatía resignada: ya no estaba la intensa pena, pero me faltaba entusiasmo e interés por las cosas.
Seguí viviendo con mis padres, me recibí de profesora de inglés, comencé a dar clases particulares, y continué con mi vida resignada y apática hasta que un día, por consejo de mi psicoterapeuta, me inscribí en un gimnasio del barrio para tomar clases de hatha-yoga*.
La instructora, Amanda, mechaba sus clases con explicaciones acerca de las religiones de Oriente y las enseñanzas de los grandes maestros. Lo que ella contaba me fue interesando y comencé a leer, al principio libros que Amanda me recomendaba y luego libros que yo misma escogía en mis visitas a las librerías, que fueron cada vez más frecuentes.
En medio de mi desánimo crónico se encendió una lucecita, un interés por comprender que me hacía sentir más viva. Todo lo que ganaba lo gastaba en libros y cada minuto libre lo empleaba en leer o en asistir a conferencias, buscando respuestas a esa pregunta fundamental:
¿Cuál es el sentido de la vida?
Ni en la religión de mi padre, quien era de origen cristiano aunque totalmente ateo*, ni en la religión de mi madre, quien era de origen judío pero totalmente agnóstica*, pude encontrar algún mensaje que respondiera mi pregunta. O al menos, no pude encontrarlo en esos tiempos. Pero sí en las antiguas religiones de Oriente. Sus grandes místicos habían tenido comprensiones, habían recibido revelaciones, y esos testimonios me resultaban esclarecedores.
Entonces, la idea de viajar a la India fue tomando forma, se fue convirtiendo en mi meta, mientras ahorraba casi todo lo que ganaba con ese fin. Amanda me alentó y mis padres ‒a pesar de sus temores‒ aceptaron mi decisión de viajar. Ya habían comprobado que el contacto con esas enseñanzas me estaba revitalizando. Y además de aceptar que viajara, me regalaron dinero y me aseguraron que me mandarían más en caso de necesitarlo.
Y así me aventuré, sola y esperanzada, hacia esa tierra ancestral, hacia ese país lejano y distinto, hogar de tantos místicos y sabios desde tiempo inmemorial.
Cuando ya en el avión, recapitulé mi vida durante los seis años transcurridos desde la tragedia, pude reflexionar sobre ciertos asuntos que había enterrado en el inconsciente. Como por ejemplo, mi relación con los hombres. Durante esos años había rechazado todo intento masculino de acercamiento a mí, con un sentimiento casi de terror. Nunca había sentido el impulso de volver a enamorarme, y mucho menos de tener hijos. Y de nada habían servido las interpretaciones psicoanalíticas de mi terapeuta. Aceptaba sus interpretaciones y era muy consciente del motivo, pero no me interesaba cambiar eso: no iba a arriesgarme de nuevo.
Mi duelo era un duelo eterno y lo único que me importaba en la vida era comprender. ¿Pareja…? ¿Hijos…?
No…, solamente anhelaba comprender. Y esperaba alcanzar esa comprensión en la India.
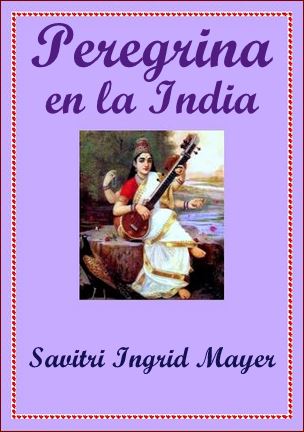
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Son bienvenidos los comentarios.